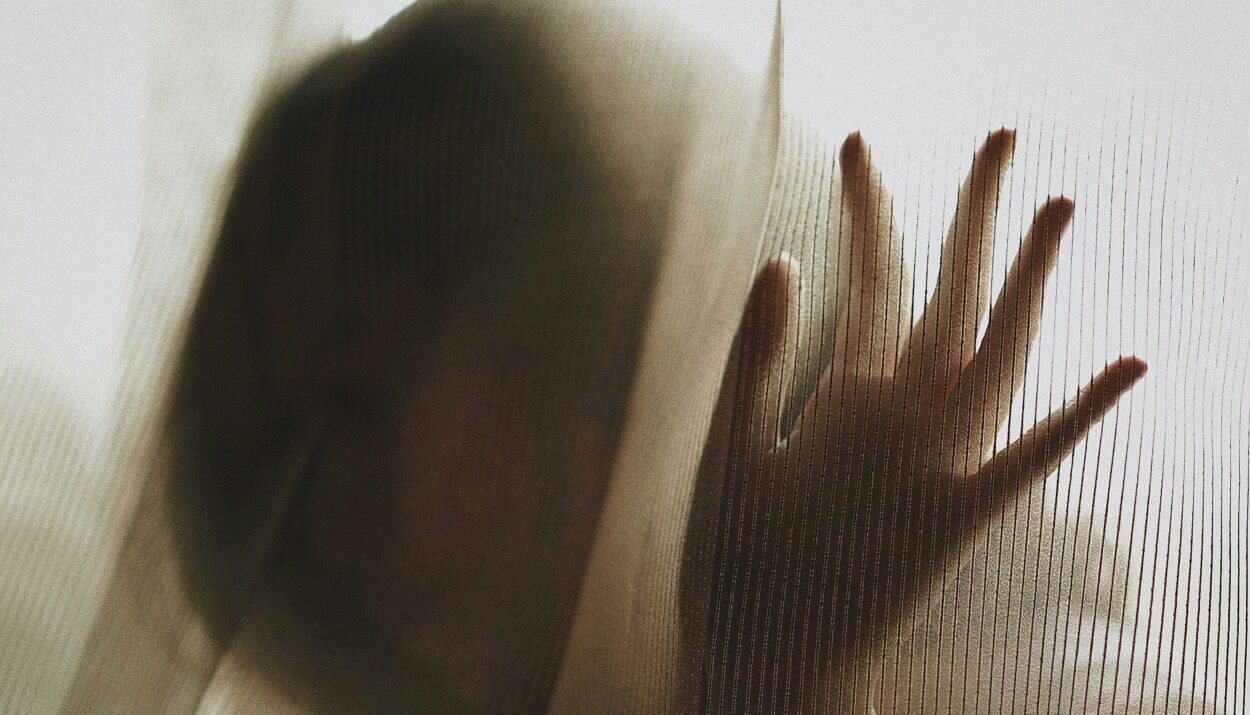El 19 de noviembre es el Día Internacional de Lucha Contra el Abuso Sexual en la Infancia y la Adolescencia. Parece un buen momento para recordar aquel momento en que en el país de la libertad, se prohibía el acceso a ciertos materiales que buscan luchar contra esta problemática que debería ser central en cualquier sociedad que elige defender la fragilidad.
“No se tienen que guardar, los secretos que hacen mal, no se tienen que guardar”, dice la canción “Hay Secretos” de Canticuenticos, sugerida en el portal Educ.ar, donde los y las docentes echan mano a diferentes recursos para abordar la ESI en las escuelas. Esta canción busca prevenir casos de abuso sexual en la infancia. Es sabido que el secreto es el componente fundamental que facilita el comienzo de agresiones sexuales a las infancias, favoreciendo la intimidación, el aislamiento y los sentimientos de vulnerabilidad y culpa en lxs niñxs.
El ser humano posee una característica diferencial con respecto al resto de las especies que habitan el mundo: al momento de su nacimiento -y por muchos años más- necesita de un otrx para sobrevivir. Este otrx tiene la difícil responsabilidad de significarlo, abrigarlo, alimentarlo, darle amor y protegerlo. Las infancias, desde su nacimiento y por un largo tiempo, necesitan ser protegidas. En el mejor de los casos, cuentan con progenitores o personas significativas que están en condiciones de hacerlo. Pero, si esto no sucede, el Estado, a través de sus Instituciones, debe garantizar el cumplimiento de los derechos de todxs lxs niñxs y adolescentes.
En este sentido, la Educación Sexual Integral (ESI), es una política de derechos humanos que reconoce desigualdades y diferencias de poder que son condición necesaria para que existan abusos. No se trata de una cuestión individual, esto tiene que ver con la estructura de la sociedad.
Las luchas sociales y prácticas culturales fueron haciendo necesarios nuevos abordajes de la sexualidad en el ámbito educativo formal. El movimiento social de mujeres y los movimientos socio sexuales, en su conjunto, hicieron visibles modos de subordinación y padecimiento vinculados con la condición sexuada de los cuerpos. Así, los debates políticos y las experiencias desarrolladas desde diferentes ámbitos gubernamentales y no gubernamentales llevaron en la Argentina a la sanción de diferentes leyes referidas a la cuestión, en particular, la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (2006). Esta ley establece que todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, y está compuesta por diferentes núcleos: género, diversidad, afectos, derechos, cuerpo y salud.
La Ley de ESI garantiza el derecho del/a niño/a y adolescente a la libertad de expresión y a ser oído, fortaleciendo sus capacidades para asumir una vida responsable, contando con información pertinente, objetiva y validada científicamente. En la misma línea, el acceso a la Educación Sexual Integral constituye la puerta de entrada para la articulación de la escuela en situaciones de vulneración de derechos como violencia, abuso y maltrato, orientando la búsqueda de medidas de protección y reparación necesarias.
Es interesante mencionar algunos de los propósitos formativos de los lineamientos curriculares de la Ley de ESI: promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud y una educación relacionada con la solidaridad y el amor; el respeto por la vida; presentar oportunidades para el conocimiento de sí mismo/a tanto en el aspecto físico como en lo referente a las emociones y sentimientos, y sus modos de expresión; promover aprendizajes para la prevención de la vulneración de derechos; y desarrollar competencias para la resolución de conflictos a través del diálogo.
Si bien el programa escolar tiene huellas de su momento fundacional -homogeneidad, sistematicidad, continuidad, coherencia, orden-, las nuevas generaciones son portadoras de culturas diversas, fragmentadas, abiertas, flexibles, móviles e inestables. Así, la experiencia escolar, se convierte a menudo en una frontera donde se encuentran y enfrentan diversos universos culturales.
Un estudio del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires reveló que entre el 70 y el 80 % de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que pasaron por la Sala de Entrevistas Especializada del organismo pudieron comprender que fueron abusadxs después de recibir clases de ESI.
El análisis de las declaraciones de lxs chicxs, que fueron víctimas o testigos de delitos, mostró que entendieron que sufrieron conductas abusivas a partir de resignificar determinadas situaciones con los conocimientos adquiridos en la clase de ESI. Cualquier niñx puede ser objeto de acercamientos sexuales, ya que por su fragilidad, su dependencia y su necesidad de afecto tiende a confiar en lxs adultxs y en las personas que son mayores, pudiendo ser engañadx con facilidad. Para que un episodio abusivo se transforme en una situación crónica es necesario que exista una tendencia a mantener secretos.
Cuando se habla de infancias y adolescencias, entonces, se habla de seres que se encuentran en estado de indefensión. Esto es aprovechado, muchas veces, para convertirlas en víctimas de diferentes tipos de abusos: violencia sexual, física, simbólica y hasta trata de personas. Según Unicef (2019) el abuso sexual contra un niñx o adolescente tiene lugar cuando un adulto/agresor lx hace intervenir en actos sexuales. Incluye tocamientos, manoseos, violaciones, explotación o utilización en pornografía, así como también, obligarlx a observar actos sexuales de otros.
Existen dos tipos de abusos: intrafamiliar y extrafamiliar. El primero es el más común a nivel estadístico. El segundo, puede subdividirse en abusos realizados por un conocido: como un docente o amigos de la familia; o un desconocido. En este último caso se incluye el grooming y la pornografía infantil. El abuso intrafamiliar no es tan visible. Se trata de una relación incestuosa entre el adulto encargado del cuidado y protección, y el niñx que tendría que ser destinatario de esos cuidados. En el incesto es justamente la tutela, a la que se hacía mención al principio, la que es vulnerada por quien debería ejercerla, produciendo una vejación de los derechos. Aquel que debería defender la integridad psicofísica es, justamente, quien la arrasa.
Contradiciendo la suposición generalizada de que cualquier víctima tenderá a buscar ayuda, diferentes estudios admiten que, en la mayoría de los casos, lxs niñxs no lo han contado a nadie durante la infancia. Esto es por temor a que se les culpara por lo sucedido o por sentimientos de desprotección por parte de los adultos.
“Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar”, versa la canción que invita a lxs niñxs a compartir este tipo de secretos con adultos que puedan intervenir mediante los protocolos existentes para el abordaje de vulneración de derechos. La OPS ha señalado que el 36 % de las niñas y el 29 % de los niños han sufrido algún tipo de abuso en su infancia y el 33 % de lxs adolescentes tienen una iniciación sexual violenta, siendo el 90 % de los abusadores del entorno del niñx. En la adultez, los abusos sufridos en la infancia, están relacionados con diferentes problemáticas como autolesiones y suicidio. En relación a esto, Graciela Morgade (2011), experta en ESI y vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, afirma que las ciencias humanas y sociales vienen aportando definiciones que apuntan a comprender el complejo entramado de sentidos entre el cuerpo y el modo en que este es vivido por cada persona, disfrutado o padecido. En este sentido, la tradición constructivista se opone a la biología o la medicina que suelen reducir la sexualidad a sus aspectos anatómicos y fisiológicos.
La ESI es una política que viene a cuidar y a escuchar. Más ESI es menos abusos.